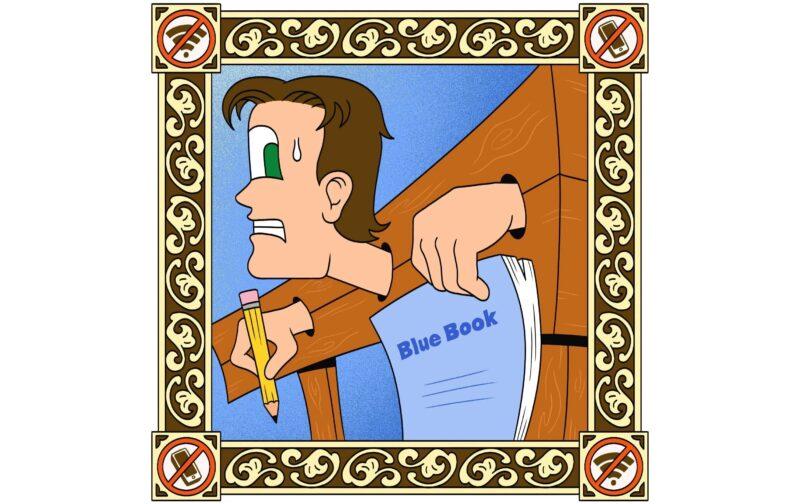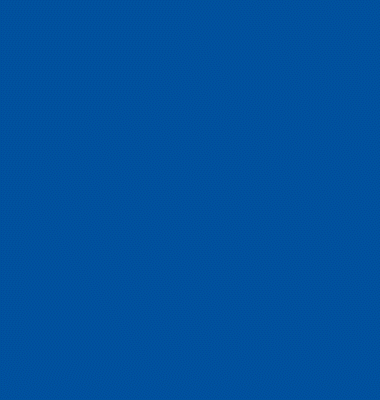Recuerdo el momento en el que supe que mi enfoque del uso de la inteligencia artificial de los estudiantes no estaba funcionando.
El otoño pasado, al inicio de una reunión en el campus de Abu Dabi de la Universidad de Nueva York, un profesor de filosofía, con los brazos cruzados, me dijo que había intentado una de las estrategias que mi oficina había sugerido —hablar con sus alumnos sobre las formas en que la IA podría interferir en su aprendizaje— y que no había funcionado. Sus alumnos lo habían escuchado con amabilidad, y, de todos modos, varios de ellos habían usado la IA para escribir sus trabajos. En particular, quería que supiera que “incluso los alumnos buenos”, los que venían a clase con ganas de hablar de las lecturas, utilizaban la IA para evitar las tareas hechas fuera de la clase.
Este era un tema que oía una y otra vez, en voz de profesores de distintas disciplinas al final del semestre, incluso algunos de los estudiantes a quienes evidentemente les interesaba la clase y a quienes parecían gustarles las lecciones ya no hacían el esfuerzo complejo de tratar de descifrar qué querían decir. Nuestra estrategia sobre el uso de la IA había asumido que fomentar los usos de la IA que requieren participación activa —esto es, que los alumnos podían utilizar softwares como ChatGPT para ganar práctica para desafiarse a sí mismos, explorar nuevas ideas o pedir comentarios— persuadiría a los alumnos a renunciar a los usos perezosos de esas herramientas. No fue así.
No solo debemos rediseñar las tareas para evitar el uso negligente de la IA. (Lo hemos intentado). Si les pides a los alumnos que usen la IA y también les pides que critiquen lo que esta produce, pueden hacer la crítica con IA. Si les das tutores con IA entrenados solo para orientarlos, pueden seguir utilizando herramientas que solo dan las respuestas. Y los detectores del uso de estas herramientas son demasiado propensos a falsas acusaciones de trampas y demasiado deficientes a la hora de detectar resultados ligeramente editados como para que los profesores confíen en ellos.
El aprendizaje es un cambio en la memoria a largo plazo; ese es el correlato biológico de lo que hacemos en el salón de clases. Ahora que la mayor parte del esfuerzo mental vinculado a la escritura es opcional, necesitamos nuevas formas de exigir el esfuerzo necesario para el aprendizaje. Eso significa superar las tareas y ensayos hechos en casa y pasar a pedirles que escriban ensayos en la clase, optar por exámenes orales, implementar horas de consulta obligatorias y otras evaluaciones que exijan a los alumnos demostrar sus conocimientos en tiempo real. El cambio ya se está produciendo: The Wall Street Journal informó del aumento de ventas, durante el curso escolar pasado, de los cuadernos que se usan en Estados Unidos para escribir ensayos en clase.
Tanto los estudiantes como los profesores parecen escépticos ante estos cambios. Una profesora que conozco describió su nueva dependencia del trabajo en clase como “enseñar en la secundaria”. Pero estas estrategias no son una pérdida de rigor. Son simplemente un regreso a un modelo más antiguo y relacional de educación superior.
Hablar, escuchar y leer han formado parte de la cultura académica desde sus orígenes, pero las tareas escritas —los clásicos ensayos de cinco párrafos, el trabajo de investigación, ensayos críticos de lecturas— no. En las primeras universidades, que surgieron en un puñado de ciudades europeas hace unos mil años, los libros eran escasos, no existían los tipos móviles y la educación se organizaba en torno a las lecciones orales y el examen.
Las palabras “lección” y “lector” derivan del verbo en latín “lego”, que de manera usual significa “leer”. En la universidad medieval, las conferencias consistían en que los profesores leían un libro a los alumnos, a veces el único ejemplar que tenía la institución. A veces los profesores añadían sus comentarios a la lectura; otras, no. Algunos alumnos debían escribir lo que oían, otros simplemente tenían que escuchar. A veces, la escritura se desalentaba. En 1355, la Facultad de Letras de la Universidad de París prohibió a los maestros dar clase a una velocidad parsimoniosa, que podría permitir a los alumnos transcribir sus palabras.
Todavía se pueden ver vestigios de esa antigua cultura académica en los programas de doctorado, en los que los estudiantes tienen que aprobar exámenes orales y defender su tesis en viva voce (“con la voz viva”) en conversación con sus examinadores. Cambridge y Oxford, inspiración de la mayoría de las primeras universidades estadounidenses, no adoptaron de forma significativa los exámenes escritos hasta los siglos XVIII y XIX, medio milenio después de su fundación. El cambio hacia el trabajo original y escrito de los estudiantes se debió en parte a las asignaturas en áreas cada vez más técnicas y en parte al hecho de que el trabajo escrito facilitaba la enseñanza a más estudiantes.
Incluso en Estados Unidos, nuestras primeras universidades seguían la tradición de los exámenes orales. El énfasis en que los estudiantes escribieran textos no se extendió hasta que empezamos a imitar a las universidades de investigación alemanas en la década de 1870. Freshman comp, la clase de redacción introductoria estándar en Estados Unidos, pasó a esperar de los estudiantes textos más singulares y expresivos después de la Segunda Guerra Mundial.
Todo ello equivale a decir que nuestras prácticas actuales en torno a la escritura de los alumnos no forman parte de una tradición antigua. Qué tareas son escritas y cuáles deben ser orales es algo que ha cambiado a lo largo de los años. Está cambiando de nuevo, esta vez comienza a alejarse de la escritura original del alumno hecha fuera de la clase y se acerca a algo más interactivo entre el alumno y el profesor o, al menos, entre el alumno y el asistente de estudio.
Aunque el regreso del ensayo escrito en clase es una señal de este cambio, se están recuperando una serie de viejas prácticas para evaluar el aprendizaje de los alumnos. Los profesores pueden entablar una conversación con los alumnos, mediante el diálogo socrático o simples preguntas y respuestas. Pueden hablar con los alumnos directamente o hacer que se planteen preguntas unos a otros. Esto puede requerir aulas sin dispositivos, ya que muchos profesores también han informado de que los alumnos utilizan ChatGPT en la propia clase para confeccionar respuestas a las preguntas planteadas en el aula.
Los profesores pueden pedir a los alumnos que acudan a consultas presenciales, tener interacciones similares no guionizadas o pedirles que realicen tareas que solo pueden llevar a cabo si han aprendido el material de clase (lo que se denomina evaluación auténtica). Podemos pedir a los alumnos que escriban algo en clase una semana y que lo revisen en clase la siguiente. También existen herramientas para supervisar a distancia o bloquear los navegadores para impedir que los alumnos utilicen la IA mientras trabajan, aunque no estén en clase. Algunas escuelas están construyendo aulas sin internet para hacer los exámenes. El objetivo es que los alumnos demuestren lo que han interiorizado de su trabajo.
Existe el problema de la escala. La conversación en el aula, en el caso de algunas clases magistrales con cientos de alumnos, está destinada al fracaso. Puede que tengamos que hacer más evaluaciones en secciones dirigidas por ayudantes de cátedra u organizar sesiones de escritura en persona. Ya se están publicando estudios sobre exámenes orales a gran escala.
He hablado con cientos de profesores de la Universidad de Nueva York a lo largo de los años, y a pocos les gusta esto. Parte de este malestar no es más que el fastidio que sentiría cualquiera cuando su rutina de trabajo cambia: replantearse las tareas y reelaborar los planes de estudio, además de una reestructuración considerable del tiempo de clase. Pero lo más importante es que este cambio al modelo del rendimiento extemporáneo y oral significa perder la capacidad de dar objetivos medianamente complejos a los alumnos con los que tengan que esforzarse ellos solos. La evaluación cronometrada puede beneficiar a quienes saben pensar con rapidez, pero no a quienes saben pensar con profundidad. Lo que podríamos llamar las alternativas medievales son reacciones a la aparición abrupta de la IA, un intento de insistir en que los alumnos hagan el trabajo, no solo que hagan la pantomima de hacerlo.
Los alumnos me dicen que tampoco les gustan las nuevas formas de evaluación. En parte, se trata solo del fastidio que sentiría cualquiera al que le quitan una herramienta que le ahorra trabajo. Pero algunos alumnos pueden tener dificultades con los aspectos prácticos de este nuevo sistema. Esta es una generación que nunca aprendió a escribir en cursiva; crecieron tecleando. Para muchos de ellos, escribir ensayos con tiempo límite no es el regreso a un hábito familiar, sino una modalidad nueva y desconocida. Algunos ya dependen tanto de la IA que trabajar sin ella los desorienta, incluso les molesta. La cohorte de estudiantes que entran en la universidad este otoño habrá tenido acceso a la IA generativa durante la mayor parte de sus años en la escuela. Un colega de otra universidad informó recientemente de que un alumno dijo, sobre la vuelta a los exámenes en clase y el acceso limitado a los dispositivos: “Es como si quisieran que fracasáramos”.
Nosotros, por supuesto, no queremos que nuestros alumnos fracasen, pero tampoco queremos que no aprendan. Un estudiante que corta y pega un trabajo de historia está inscrito en una clase de cortar y pegar, no en una clase de historia. Si los métodos de trabajo preferidos del alumno reducen el esfuerzo mental, tenemos que reintroducir ese esfuerzo de alguna manera.
El martes se cumplieron 1000 días desde el lanzamiento de ChatGPT. En tan poco tiempo, ya está claro que la llegada de un software que puede generar cantidades ilimitadas de texto medianamente aceptable devaluará muchos tipos de escritura. Seguirá existiendo un mercado para la calidad, igual que sigue existiendo un mercado para las películas, aunque exista TikTok, pero la producción de la escritura común y corriente requiere ahora mucha menos habilidad. A medida que la escritura en el mundo empresarial se automatice, la escritura universitaria volverá a su estado histórico, con más énfasis en que los estudiantes escriban para memorizar cosas, en lugar de para crear un artefacto escrito.
Con el tiempo, sin embargo, nos vamos a adaptar. (La adaptación incremental constante es la forma en que funcionan las escuelas de formación profesional y universidades). A pesar de las afirmaciones tan frecuentes de que la universidad está condenada al fracaso porque ahora los estudiantes pueden educarse a través de cursos gratuitos en línea, la televisión, la radio o la imprenta, esas revoluciones nunca nos abolieron. En contra de la opinión generalizada, la universidad no se dedica a la transferencia de información, sino a la formación de la identidad. Nuestro giro medieval no será una reversión total. Los ensayos escritos en clase y los exámenes en viva voz convivirán con innovaciones modernas como el aprendizaje activo y la evaluación auténtica. Pero la vuelta a un estilo más conversacional y extemporáneo hará que la educación superior sea más interpersonal, más improvisada y más idiosincrásica, lo que regresará el sentido de comunidad a nuestras instituciones.