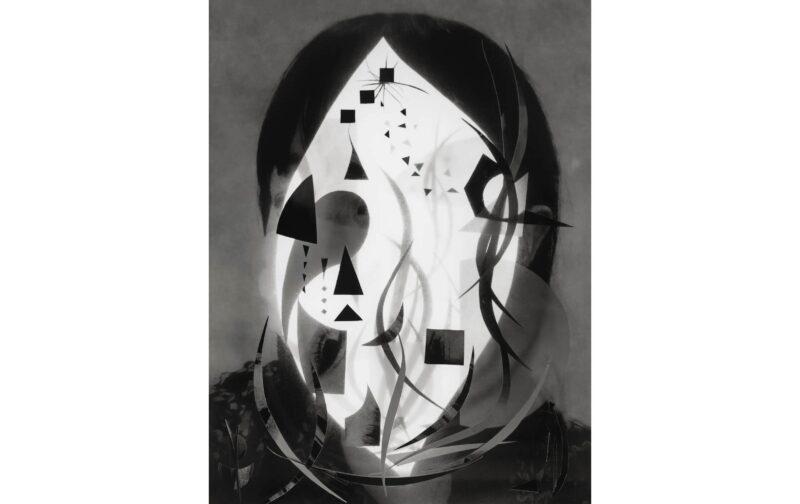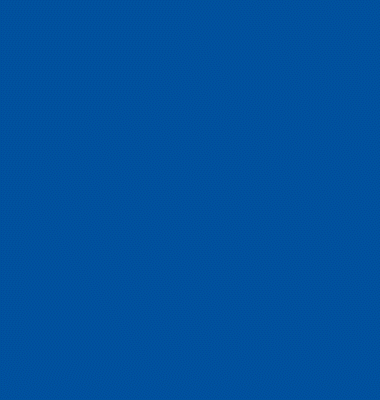«¡Qué fastidio!», podríamos decir sobre el metro atascado o la impresora estropeada. Es una forma abreviada de referirse a las pequeñas humillaciones de la vida, un remate cómico. También es una de las enfermedades más incapacitantes del planeta.
Una de cada siete personas sufre los efectos incapacitantes de la migraña. Millones más, incluyéndome, padecemos otros trastornos de dolor de cabeza. Sufro de cefalea en racimos , cuyo dolor se describe a menudo en la literatura médica como uno de los más intensos que se conocen. Les aseguro que no es solo un dolor de cabeza. Cada ataque es una emergencia.
Sin embargo, la investigación básica sobre las cefaleas se ha considerado durante mucho tiempo una actividad menor para los investigadores, indigna de la vasta financiación que el gobierno federal destina a la ciencia. Una jerarquía implacable, a menudo denominada « prestigio de la enfermedad », determina qué afecciones suscitan simpatía e interés científico y cuáles provocan indiferencia. Los trastornos de cefalea suelen entrar en la categoría de indiferencia y reciben mucha menos financiación y atención de la que merecen por su impacto en la sociedad.
Nuestra tendencia cultural a considerar a quienes padecen migraña como débiles puede influir en esto. Las mujeres tienen aproximadamente tres veces más probabilidades de sufrir migraña que los hombres, y durante mucho tiempo este trastorno fue trivializado como histeria femenina. Un estudio sociológico reciente de la Universidad de Michigan sugiere que las personas con migraña aún son objeto de un juicio social desproporcionado, incluso mayor que el que reciben quienes padecen obesidad, síndrome de fatiga crónica o clamidia.
Los Institutos Nacionales de la Salud ( NIH) catalogan la migraña y los trastornos de dolor de cabeza como afecciones que producen una carga de discapacidad medida similar a la de la depresión, la cual también afecta a un número similar de personas. Sin embargo, mientras que la depresión recibió 700 millones de dólares en fondos de los NIH el año pasado, la migraña recibió solo el 6% de esa cantidad, es decir, unos 41 millones de dólares, lo que representa una disminución de 8 millones de dólares con respecto al año anterior.
Algo falla en el cálculo de la financiación cuando un trastorno que también erosiona la vida de quienes lo padecen año tras año —interfiriendo con su trabajo, desgastándolos psicológicamente con repetidos episodios de dolor, causando a menudo afecciones como la depresión— se trata como una ocurrencia tardía.
La escasez de investigación comienza con la falta de investigadores interesados en estudiar las cefaleas, resultado quizás del estigma cultural que se ha infiltrado en las instituciones científicas. «No cabe duda de que a quienes se dedican a la investigación en neurociencia se les ha dicho, y aún se les dice: “No lo hagan. No hay dinero en ello. Y es un poco vergonzoso; además, no es ciencia”», me comentó Christopher Gottschalk, profesor de neurología en la Facultad de Medicina de Yale, durante la investigación que realicé para mi reciente libro sobre la falta de progreso en la ciencia de las cefaleas.
En resumen, los avances científicos y farmacéuticos en el tratamiento de la migraña han sido escasos. La familia de medicamentos conocidos como triptanes, que aparecieron en la década de 1990, fueron revolucionarios para algunos, pero inútiles para muchos.
Se tardó un cuarto de siglo en desarrollar una nueva clase de fármacos más sofisticados, conocidos como inhibidores del CGRP, que bloquean el neurotransmisor relacionado con el dolor. Estos llegaron al mercado en 2018 y fueron los primeros fármacos desarrollados para prevenir la migraña. Si bien estos medicamentos son revolucionarios para algunos, no eliminan por completo los dolores de cabeza en la mayoría de los pacientes; y para un tercio o más de quienes los prueban, ofrecen poco o ningún alivio. Muchos pacientes se ven obligados a recurrir al uso no autorizado de fármacos desarrollados para otras afecciones: antidepresivos, anticonvulsivos y medicamentos para la presión arterial.
El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., se comprometió a reorientar la investigación federal hacia las enfermedades crónicas como parte de su campaña «Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser saludable». Sus argumentos sobre el gasto federal en investigación son, según la mayoría de las opiniones, demasiado simplistas , cuando no directamente dudosos . Sin embargo, su mensaje ha calado hondo entre quienes se sienten ignorados o desestimados por las altas esferas de la medicina.
Si el Sr. Kennedy realmente desea mejorar la rentabilidad de la inversión en el sistema de salud del país, la migraña sería un excelente punto de partida. Se gastan decenas de miles de millones de dólares al año en el tratamiento de la migraña, y eso solo en costos de atención médica. Un análisis de la industria realizado en 2020 estimó el costo indirecto de la migraña en Estados Unidos en 19.300 millones de dólares, atribuido principalmente a las ausencias laborales. Si se consideran las horas dedicadas a sobrellevar el dolor o la confusión mental causada por los medicamentos, la cifra se dispara. Recuperar incluso una fracción de esa cantidad, mediante investigación científica bien financiada e intervenciones mejoradas, representaría un gran beneficio económico.
Resolver el enigma de la migraña y los trastornos de cefalea relacionados no será sencillo. La migraña implica una compleja red de neuronas y vasos sanguíneos, hormonas y neuroquímicos, ondas de despolarización cortical y predisposiciones genéticas, aún aún sin resolver. Sin embargo, esta complejidad no justifica la inacción. Si la enfermedad fuera rara, podríamos aceptar su misterio. Pero con 45 millones de estadounidenses que la padecen, la falta de progreso se asemeja menos a humildad científica y más a negligencia.
Las organizaciones de defensa de los pacientes con cefalea, intuyendo una oportunidad excepcional de receptividad por parte del Sr. Kennedy y el movimiento MAHA en general, ya están haciendo llamamientos, incluyendo una carta dirigida tanto al Sr. Kennedy como al presidente Trump en abril, que subrayaba la necesidad de investigación sobre la migraña pediátrica en particular. Además, existen otros indicios de un posible despertar político. El mes pasado, se presentó en el Congreso un proyecto de ley bipartidista para crear una iniciativa nacional sobre la cefalea, la primera dirigida específicamente a la migraña y otros trastornos de cefalea.
Es posible que el proyecto de ley supere o no el habitual escollo de las distracciones del Congreso, pero el Sr. Kennedy no necesita un mandato para actuar. Si su objetivo es lograr que Estados Unidos recupere su salud, en parte reorientando la investigación médica hacia las dolencias crónicas más extendidas en el país, la migraña representa una prueba ideal. Se trata de una enfermedad común, incapacitante y económicamente costosa cuyos mecanismos siguen estando poco estudiados, en gran medida debido a sesgos institucionales. Y la solución no es tanto una utopía como una medida sencilla: una inversión relativamente modesta en neurociencia básica y su aplicación clínica que podría reportar beneficios multiplicados gracias a la recuperación de la productividad, la reducción de las visitas al médico y el enorme alivio que esto supone para las personas.